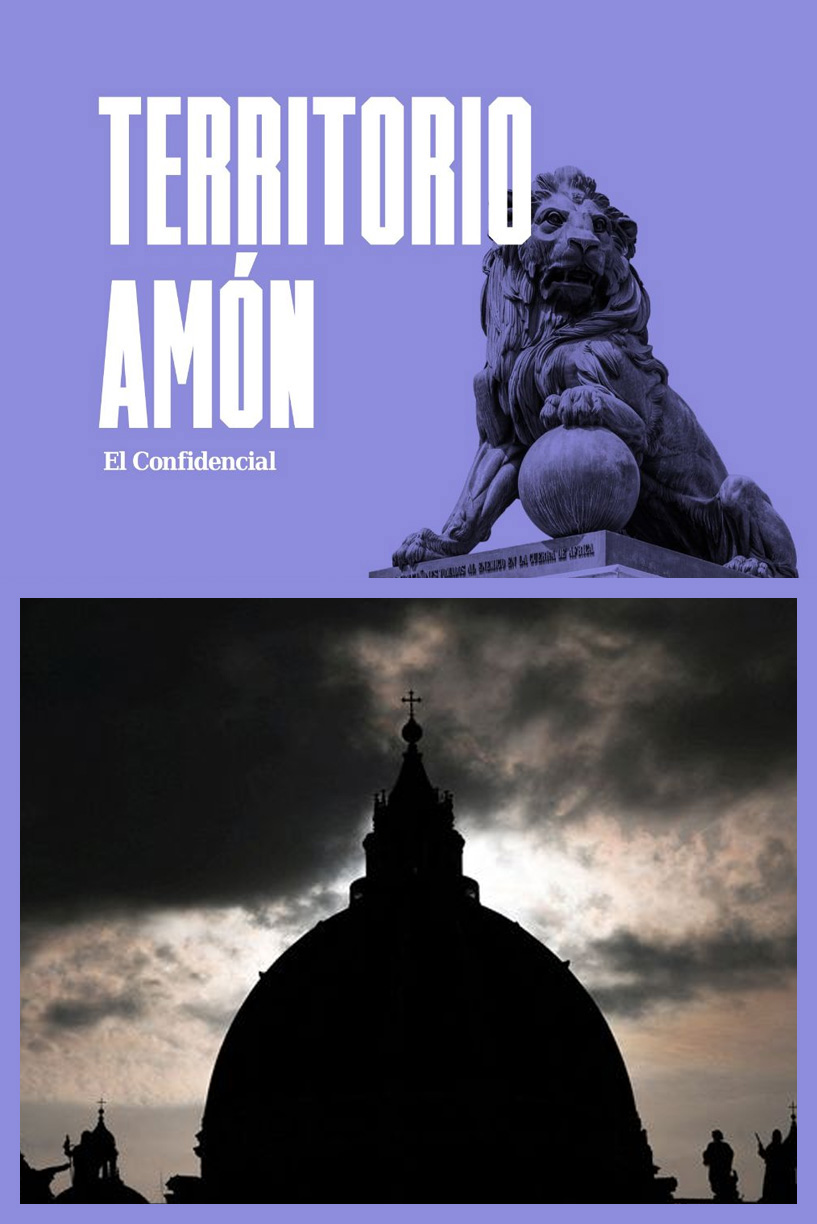Piedad por los vaticanistas Observo con ternura el desempeño de los vaticanistas. Y no me considero parte de ellos, pero sí comparto muchas de sus triquiñuelas para revestir de interés y de originalidad las crónicas que publicamos estos días.Por ejemplo este recurso tan indeclinable como aludir a las fuentes vaticanas, como si tuvieran o tuviéramos acceso al susurro de un cardenal plenipotenciario que nos desvela las claves del cónclave.Fuentes vaticanas. Una abstracción cualquiera, una forma irresistible de homologar un chascarrillo, una impresión, una especulación. Y no digo que sea fácil trabajar en un contexto informativo tan hermético y estrafalario, pero creo al mismo tiempo que los rasgos primordiales de los vaticanistas son el oficio, el instinto y la imaginación.En el bestiario de los periodistas, el vaticanista es una especie o subespecie que permanece en hibernación. Quiere decirse que realmente trabaja «ogni morte di Papa» (de muerte de Papa en muerte de Papa), una expresión castizo-romana que no alude tanto a los cónclaves en sí mismos como a los hechos que ocurren cada mucho, mucho tiempo.Los vaticanistas son una casta. Una estirpe tan endogámica como los críticos taurinos y los enviados de guerra, pero, a diferencia de estas últimas categorías, no es fácil identificarlos por el vestuario (la guayabera delata al crítico taurino tanto como el chaleco multibolsillos delata al aguerrido corresponsal bélico). Convengamos que llevan gafas -los vaticanistas- incluso cuando no les hacen falta, como hacía Benito Floro con sus lentes de atrezzo para construir su intelectualidad.
Y que hablan «piano» -los vaticanistas- , como si estuvieran (o se estuvieran) confesando. Acaso un síntoma inequívoco del sigilo que se impone en los pasillos de la Santa Sede y que ellos mismos interiorizan en la estela de Stanislavski. También se parecen los vaticanistas a los periodistas que hacen carrera en Bruselas. Me refiero al uso de un lenguaje propio y al abuso de una terminología que los lectores únicamente pueden desvelar con ayuda de un diccionario medieval o con la solidaridad de un sacerdote de la familia. Un problema de comunicación que reproducen en casa a cuenta de los latinajos y que ha provocado muchos desórdenes familiares, en plan: «Papá no te entiendo cuando hablas».No digamos cuando sobreviene la quinielística de los papables. Y cuando la lista de favoritos adquiere tales proporciones que cuesta trabajo otorgar credibilidad a las candidaturas.
Menos aún cuando el proceso electoral que se avecina depende de la interferencia o de la injerencia del Espíritu Santo. Recordemos cuando yo mismo, vaticanista fui, no concedí posibilidad alguna a la papabilidad de Benedicto XVI ni de Franciscus, como diría Feijóo.Y no quiero buscar atenuantes, pero sí antecedentes. Mi buena amiga, mi admirada Paloma Gómez Borrero, contaba desde el desparpajo que no quiso entrevistar a monseñor Luciani porque le consideraba sin opciones al título pontificio.Era el patriarca de Venezia. Y terminó siendo Juan Pablo I. Un pontificado breve, 33 días, que ha ido adquiriendo valor porque desde entonces, 1978, no ha ascendido ningún otro purpurado italiano al trono de San Pedro.Así que proclamo aquí que el sucesor de Francisco lo será. Y al hacerlo, malogro y embrujo la esperanza de 17 cardenales, ya lo siento.