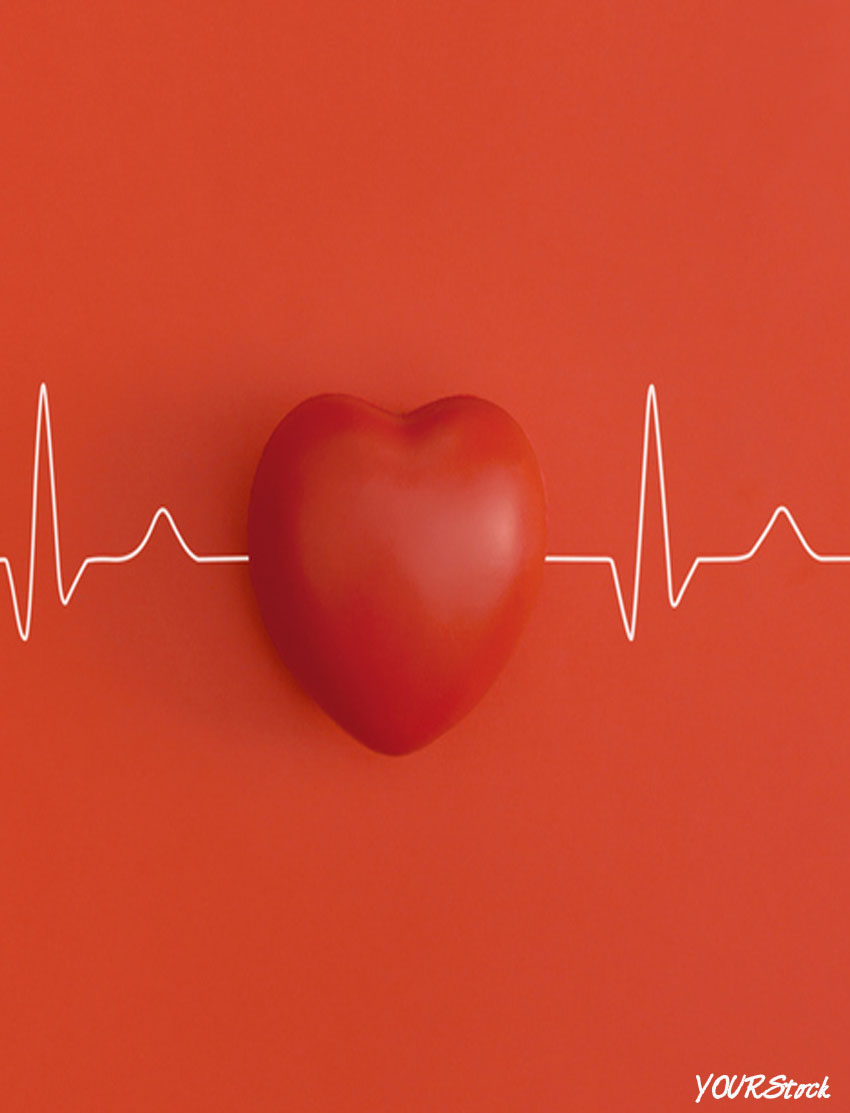El corazón se encarga de bombear sangre hacia todos los órganos decenas de veces cada minuto. Lo hace con una determinada presión -la presión arterial- y frecuencia cardiaca, que es el número de veces que el corazón late en un minuto. Medir esa frecuencia es importante porque, en caso de que no se ajuste a lo que el colectivo médico considera normal, puede alertarnos de un problema.
Como explican los expertos, al nacer, la frecuencia cardiaca es más elevada por las necesidades del bebé. Con el crecimiento, la frecuencia cardiaca va disminuyendo hasta alcanzar las cifras normales de un adulto, que oscilan entre 50 y 100 latidos por minuto en reposo.
Esa frecuencia depende de varios factores: la constitución, la edad, si se hace con frecuencia deporte o no, si se padece estrés… Es la razón de que esta sea tan variable de una persona a otra. Incluso la misma persona puede tener una frecuencia cardiaca muy diferente en momentos distintos del mismo día dependiendo por ejemplo de las emociones, que la pueden aumentar, o de si nos encontramos durmiendo, cuando disminuye porque también lo hacen las necesidades de oxígeno en nuestro cuerpo.
Pero además, hay varias circunstancias que pueden elevar la frecuencia cardiaca, aunque no todas suponen un síntoma de alarma. Podemos superar los 100 latidos por minuto cuando practicamos ejercicio o cuando estamos nerviosos, al igual que si se padece anemia o alguna patología tiroidea, situaciones en las que superar las 100 pulsaciones por minutos puede considerarse normal. Sin embargo, si no se da ninguna de estas circunstancias y la frecuencia cardíaca es superior a 100, conviene acudir al especialista para que, a través de un electrocardiograma, pueda decirnos si hay alguna alteración en el ritmo del corazón y analizar qué puede estar provocándola, pues puede ser por anemia, patología tiroidea o cualquier patología cardíaca.