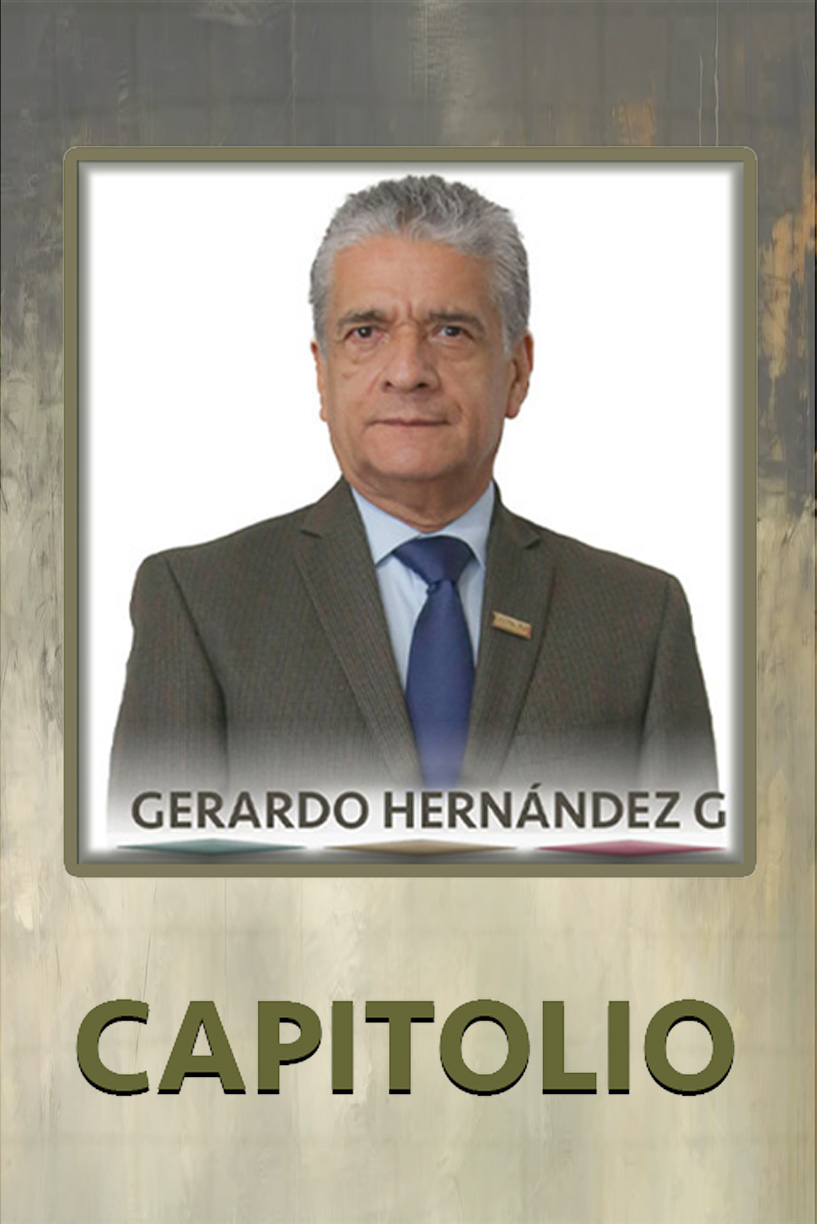Dictaduras y Guerra sucia
La desaparición forzada es un fenómeno mundial, no solo regional, advierte la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Las dictaduras militares la practicaron, pero hoy día «pueden perpetrarse en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión (…)». México vivió durante la Guerra sucia (1950-1990) esa experiencia. En Chile la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) dejó más de 40 mil víctimas y alrededor de 3 mil 400 muertos o desaparecidos. La autocracia argentina (1976-1993), regentada por Jorge Rafael Videla, resultó más cruenta. «15 mil desaparecidos, 10 mil presos, 4 mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror». Los datos están en la carta abierta que el periodista y escritor Rodolfo Walsh dirigió a la junta militar, el 24 de marzo de 1977, en el primer aniversario del golpe de Estado contra la presidenta Isabel Perón.
La epístola de Walsh empieza así: «La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años». Al día siguiente, policías y militares emboscaron a Walsh mientras depositaba la carta en buzones de Buenos Aires. El autor de Operación masacre quiso resistirse, disparó a un oficial y él recibió una ráfaga de fusil. Su cuerpo sigue desaparecido.
En México, la Masacre de Tlatelolco del 2 octubre de 1968 marcó, junto con otros sucesos, el final de la «dictadura perfecta». El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MHE) presentó en agosto pasado el informe «Fue el Estado: 1965-1990», donde cifra en 8 mil 594 el número de víctimas durante la Guerra sucia. Muy superior a las mil 500 reconocidas oficialmente. El Estado mexicano, según el dosier de 4 mil 700 páginas, utilizó una estrategia sistemática de represión, tortura y desapariciones forzadas. La violencia persiste, pero ahora bajo el pretexto de la guerra contra las drogas (Aristegui Noticias, 16.08.24).
Los hallazgos de la investigación «corroboran que fue el Estado, con la misma contundencia con la que se ha demostrado, también, que el Estado fue responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014», dijo Carlos Pérez Ricart, comisionado del MEH, en la presentación del informe. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define a esta como «el arresto, la detención, el
secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación (…) o el ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley».
En México la represión política empezó a ceder a partir de las reformas de 1977 y 1994, las cuales dieron paso a un sistema pluripartidista, a la autonomía de los órganos electorales, antes controlados por el Estado y su partido, y a la alternancia en el poder. Hasta donde se sabe, no hay prisioneros políticos. Sin embargo, la violación de los derechos humanos, las desapariciones forzadas, el asesinato extrajudicial y la extorsión prevalecen. Las organizaciones criminales tienen el poder y la fuerza que les permitió el Estado.